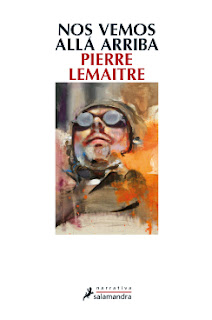 |
| Título original: «Au revoir là-haut» Traducción: José Antonio Soriano Marco EDICIONES SALAMANDRA, Barcelona Primera edición: mayo de 2014 ISBN: 978-84-9838-591-5 439 páginas |
Como en anteriores reseñas, he de introduciros en ésta a través de mis impresiones frente al escaparate de una librería, plagado de novedades. El cuadro que centra la portada de «Nos vemos allá arriba» me resultó poco menos que hipnótico, así como el título, que casi nada ha de ver con lo que acabó provocando en mí mente. Oí que esta novela se ambientaba durante los últimos días de la Gran Guerra y los años que la siguieron; y la conjunción plástica de todo eso me confundió y me hizo creer que los protagonistas debían ser aviadores de combate. Mi capacidad de deducción puede ser así de limitada y desangelada y, por tanto, errónea.
«Nos vemos allá arriba» revolotea alrededor de tres hombres que quedarán vinculados a una extraña suerte, a escasas horas de hacerse efectivo el Armisticio, de la siguiente forma: al altivo y miserable teniente de Infantería Henri D’Aulnay Pradelle, último representante vivo de un decadente y enfermo linaje nobiliar francés, ante la inminencia del cese de hostilidades, le urge una acción heroica y contundente para ganarse medallas que adornen mejor su pecho y le hagan ganar un ascenso y una mejor posición en tiempos de paz. Necesita forzar la toma de la cota 113 ante la desidia de sus hombres y la muerte providencial (o no) de dos exploradores, muy bien escogidos para la misión (uno mayor, que podría ser el padre de todos, y otro joven, que podría ser el hermano pequeño), soliviantará a los soldados hasta el punto de que enterrarán su agotamiento y hartazgo para lanzarse al ataque sin miramientos ni renuncios. Pradelle puede sonreír para sus adentros, pero no contaba con la variable que supondría el soldado Albert Maillard, quien tropezaría con los cadáveres de los dos exploradores, ambos con sendos disparos por la espalda. Aunque Albert era un poco lento, durante el fragor de la batalla une las piezas del puzle, pues no había que ser precisamente listo para sospechar que el propio Pradelle había asesinado a aquellos dos hombres para justificar el asalto.
Pradelle se encontró entonces con Albert. Al ser más rápido y ladino que el soldado raso, despreciando cualquier vida que se interpusiera en el camino a su meta, empujó a Albert, provocando que se precipitara hasta lo más hondo de un enorme cráter provocado por un obús del calibre 75.
Albert quedó atrapado, pues no había asidero alguno para volver a la superficie sin ayuda. En su desesperación comenzó a repasar su existencia, centrándose en la cínica e inútil de su madre, que se pasaba las horas criticando la blandura de su hijo, y en su novia, Cecile, la adorable y ardiente muchachita a la que había entregado su amor y cuya fidelidad era poco menos que discutible. Es entonces cual la Muerte salió al encuentro de Albert.
Un obús impactó a corta distancia, levantando una capa de tierra que sepultaría a Albert como una ola. El soldado ya solo tenía pensamientos para Pradelle, quien se le quedó mirando desde lo alto del socavón, sonriéndole, y para la cabeza descompuesta de un caballo que aterrizó frente a él, con toda esa tierra machacada.
Édouard Péricourt, intrigado por lo que acababa de hacer Pradelle frente a un cráter, echando una divertida ojeada al interior, y siendo testigo de cómo kilos y kilos de tierra sepultaban la hoquedad, sospechó de la maldad innata del oficial y de la posibilidad de que allá abajo hubiera un compañero. Aún con la ayuda de las manos desnudas, Édouard confirmó sus temores, pero su acto desinteresado y heroico sería recompensado con el impacto de un trozo de metralla que se llevaría por delante su rostro de dentadura superior para abajo, encadenándolo de por vida a la monstruosidad y a la morfina.
Albert, que salió indemne de su terrible experiencia, cargaría con la deuda, cuidando de Édouard y hasta consiguiéndole una nueva identidad, con los papeles de un soldado muerto, ante la negativa del mutilado a regresar a su acomodado hogar, donde le esperaba un padre difícil e incomprensivo. Édouard guardará desde que recupera la conciencia un rencor infantil contra Albert, más que nada por evitar que se suicidara en el hospital militar, aunque no se lo muestre abiertamente, pues comprendía y valoraba los esfuerzos de su camarada, quien, a su vez, vivía asustado por la sombra de Pradelle, ascendido a capitán y que no dudaría de acusarlo de cobardía ante el general Morieux por haberse “refugiado” en un agujero mientras el resto de sus compañeros se batían y morían. Pero todo se solventa de la forma más grotesca, dándole una idea genial al despreciable oficial.
Aún de forma no planificada, Albert y Édouard por un lado y Pradelle por otro, quedarán “hermanados” de por vida por lazos delictivos, incluso dos de ellos por lazos de familiares, aunque transiten por senderos que apenas se cruzan.
El capitán Pradelle—casado con Madeleine, la hermana mayor de Édouard, quien es en realidad el hijo díscolo, homosexual, amante del Arte y del escándalo del banquero Marcel Péricourt—, organizará una estafa al Estado para sacarle brillo a su oxidado apellido, haciéndose con buena parte de las concesiones públicas de creación de cementerios y de enterramiento de soldados franceses caídos (hacia los que muestra un impúdico desprecio hacia esos hombres a los que consideraba inferiores de cuna pero que, en palabras del capitán del 153º rgto. de Infantería André Laffargue, eran los “obreros de la victoria”).
Por su parte, los indigentes Albert y Édouard sobrevivirán como pueden, entre la impotencia y el desasosiego propias de los supervivientes, pues a los muertos se los lloraba y a los que regresaron se les mostraba no poco recelo. Hasta que el mutilado retoma los lápices y comienza a dibujar y organizar en su mente una estafa con la que podría escandalizar a toda la nación, a la que culpa de sus males, incluso de aquellos anteriores a la misma guerra.
Entre medias hay espacio suficiente para que se cuelen personajes de toda condición que evolucionan o se estancan en su comicidad, siendo el más relevante entre los primeros el padre de Édouard, quien acusa el golpe de la muerte de su hijo dos años después de que se certificara su (falsa) muerte y siendo, entre los segundos, un majadero de primera como el alcalde Labourdin.
La historia transcurre sin muchos sobresaltos y durante sus primeras cien páginas se desarrolla con una lentitud exasperante, para ir adquiriendo cierta velocidad a medida que las fallas en el plan de Pradelle salen a la luz y los billetes se acumulan en la maleta que guarda Albert y que provienen de los engaños de Édouard a aquellas localidades e instituciones a las que vende extraordinarios y conmovedores monumentos a los caídos, firmados por un tal Jules D’Empremont. Está la lucha de Pradelle para forzar su suerte, incluso con la ayuda de su odioso suegro, y la de Édouard, cuya estafa, su broma final, está saliendo tan redonda que alcanza el millón de francos y la atención de una acertada y escandalizada prensa, que levanta el velo del turbio negocio. Cerrando el triángulo está Albert, quien conserva más o menos intacta su moralidad y que, desde su humildad, es quien más puede perder, aunque se le termina dando un final feliz.
Si “perdonamos” esos primeros capítulos que nos agostan en la lectura, pero que son tan vitales para conformar el elemento personal del trío protagonista —entre campos de batalla silentes y frías habitaciones de hospital, rebosantes hasta la locura de dolor y gangrena, entre Registros de la administración militar, en los que Albert ha de luchar y hasta delinquir—, la narración es excelente de la mano de Lemaitre, quien dedica mucho tiempo a la descripción de las emociones de los personajes con cada frase que pone en sus labios, con sus anhelos y frustraciones a flor de piel, llegando al paroxismo con Pradelle, quien siempre está a punto de salirse con la suya, conduciendo su vida como si cada día fuera a tomar la cota 113.
Esta novela fue un revulsivo en el panorama literario francés en plena conmemoración del primer centenario de la traumática Gran Guerra. Calificada como antibélica, «Nos vemos allá arriba» es, para mí, un ejercicio de puro realismo y descripción de una sociedad herida, llegando a dar, incluso, para una película, cuyo tráiler, muy francés él, muestra lo que parece un dinamismo que no se encuentra en el texto, que es puramente dramático a pesar de contener una infinidad de escenas cómicas; un dinamismo muy a lo roaring twenties que yo no he degustado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.